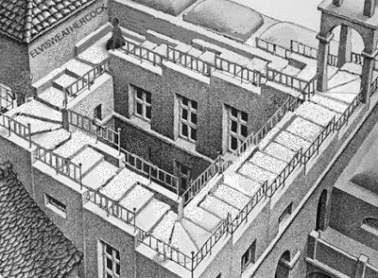
Aficionado por impulso natural y talento espontáneo a la filosofía, y propenso a razonar más allá de lo que es de por sí ya metafísico, desde muy temprana edad me las he tenido que ver con paradojas. Recuerdo que tenía siete años cuando le planteé a mí entonces profesor de catequesis la que se convertiría en pionera de mis paradojas preferidas –y, dicho sea de paso, también en un punto crucial en el desarrollo de mi tesis e investigación científica de tantos años. Mi planteamiento derivaba de dos conceptos que yo vi claramente como antagónicos y excluyentes: el libre albedrío y la omnisciencia. Lo que me pareció una paradoja, y aún me lo sigue pareciendo, era el hecho de que el creador de Adán y Eva lo supiera todo, el pasado y el porvenir, y sin embargo que les diera la libertad de escoger lo que quisieran hacer. ¿Dónde está la libertad de escoger en un plano en el que el creador sabe de antemano qué decisiones se tomarán? Con el tiempo descubrí que, aunque mi pobre profesor de catequesis se quedara en jaque, esta era una cuestión en la que muchos sofistas y otros divagadores de la doctrina cristiana ya habían perdido muchas horas de trabajo y gastado muchísimos folios y tinta.
Años después, mi arrogancia y presuntuosidad fueron alimentadas con otra paradoja que, como no podía ser de otra manera, yo creía haber descubierto. Esta vez, el alimento intelectual no procedía de la teología sino de su mayor rival, la ciencia. Fue al conocer la Teoría de la Relatividad de Einstein que vi un bucle que no me agradaba en absoluto en el tan masticado y simplista postulado de que “todo es relativo”. Inmediatamente le planteé a mi profesora de Filosofía que si todo es relativo, entonces también es relativo que todo lo sea, lo que equivale a decir que no todo es relativo, por lo que, o esa proposición está mal planteada, o es una falacia. Mi profesora en seguida me descubrió que había toda una corriente filosófica que planteaba ese mismo dilema –con lo que, de nuevo, no había pensado nada nuevo.
Sin embargo, pronto me planteé el problema desde otro punto de vista; la paradoja se evitaría si a la tan famosa sentencia se le añadía un sutil matiz, a saber, que todo es relativo menos una cosa, el que todo lo sea. Esta aparentemente insignificante aclaración me llevó a una conclusión que consideré interesante: Que el problema no está en el enunciado sino en la definición que se le da a la palabra “todo”. En otras palabras, es un problema de palabras.
Me acordé, entonces, del sapientísimo concepto taoista según el cual todo es continuo cambio. Y he aquí la misma paradoja: si todo está cambiando constantemente, entonces también cambiará el que todo cambia constantemente, por lo que, en realidad, algunas cosas cambian constantemente, y otras no. Por tanto el concepto del taoísmo se invalida a sí mismo, del mismo modo que la frase de Einstein. Por tanto, la mejor forma de evitar la anulación de sí misma, para que la sentencia taoista tuviera el pleno sentido que el maestro quiso expresar habría que añadirle un apéndice: Todo cambia constantemente salvo el hecho de que todo cambia constantemente; y así, todo es relativo menos el hecho de que todo lo sea.
De nuevo me di cuenta de que el problema no estaba en la verdad que trataba de expresar el sabio, sino en las palabras que usaba. Y no se trata de un problema de conocimiento, como si el sabio no tuviera el vocabulario suficiente, sino que es un problema de existencia, es decir, que se carece de las palabras apropiadas. Dicho de otro modo, la paradoja no la causa la idea expresada sino el lenguaje para expresarla.
Y cuando el propio sabio en otra parte se encarga de aclarar que lo único que permanece invariable es el Tao, que eso es eterno e inmutable, la traba es, entonces, que está invalidando lo dicho anteriormente de que todo cambia, puesto que la palabra “todo” estaría mal empleada. Si hay una sola cosa, por minúscula e insignificante que fuera, pero una sola cosa que permaneciese inmutable, ya no se podría aseverar que todo cambia constantemente a menos de darle otra definición a la misma palabra. De nuevo, un galimatías producto del lenguaje, que no de la idea que se trata de expresar.
Para poder llegar al fondo de esta cuestión, veamos otros ejemplos, distintos esta vez, que no lidien con la problemática de una sola definición. Encontramos otra paradoja en la aseveración y pilar de la filosofía taoista según la cual quien conoce al tao no habla de él, y, por el contrario, quien sí lo hace, es que no lo conoce. Esta reflexión ha derivado en la más extendida versión de que “el sabio es el que calla y el ignorante el que habla”, conocida en todas las culturas con sus múltiples variantes. La paradoja aparece en cuanto nos preguntemos quién nos dice esta gran verdad. Si quien nos la dice es un sabio, ¿cómo es que lo dice en lugar de callar? Por otra parte, el hecho de que nos lo esté diciendo demuestra que es un ignorante, puesto que ellos son los que hablan; y si tal es el caso, ¿por qué tomar por verdadero lo que dice un ignorante? Esta contradicción adquiere un tamaño mucho más sensible en el caso originario del taoísmo, donde abre dos posibilidades antagónicas y excluyentes, puesto que es el propio fundador, el maestro Lao Zi, quien ha hablado del Tao largo y tendido, habiéndonos prevenido anteriormente de que quien lo conoce de verdad no habla de él. Lao Zi se está invalidando a sí mismo, o está invalidando el libro que ha escrito para describir el Tao.
De nuevo, el problema no es la idea que el sabio trata de transmitir, sino el lenguaje, es decir, no se trata de un concepto erróneo sino de un fallo semántico. Y un ejemplo claro de fallos semánticos, que viene a reforzar todo mi planteamiento, es la Paradoja de Russell. Expuesta brevemente viene a decir que en un pueblo hay un solo barbero y éste afeita las barbas de todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. Ante esta premisa la paradoja surge cuando nos planteamos qué hará el barbero; si se afeita a sí mismo, estará invalidando el postulado, puesto que se dice que el barbero sólo afeita a los hombres que no se afeitan a sí mismos; pero si no se afeita, entonces invalidará el postulado también puesto que tendrá que hacerlo. Y he aquí el bucle, el círculo vicioso en el que nos quiere encerrar el genial Russell con su planteamiento.
Sin embargo, el postulado del matemático es un claro ejemplo de cómo el lenguaje puede generar planteamientos paradójicos, imposibles, al modo de los cuadros de Escher, pero que en realidad son una ilusión más que una realidad.
Para comprobar que en verdad la situación del barbero no es paradójica bastará con disponer de un lenguaje que nos permita expresar el hecho, por lo demás verídico, de que el barbero y el hombre son dos conceptos diferentes encarnados en un mismo individuo, por lo que cuando se produce el acto de afeitado, el barbero es el que actúa sobre un hombre que no se afeita a sí mismo, y el hombre es el que recibe la acción del barbero. El problema lo causa el lenguaje que no nos permite pronunciar un planteamiento tan complejo como el de que una cosa o idea puede ser dos distintas al mismo tiempo sin implicar contradicción.
Voy a repetir esto, puesto que es la pieza clave de todo mi planteamiento: el problema lo causa el lenguaje que no nos permite pronunciar un planteamiento tan complejo como el de que una cosa o idea puede ser dos distintas al mismo tiempo sin implicar contradicción.
Este planteamiento no es irreal sino que muy al contrario, forma parte de nuestra naturaleza. Lejos del mundo de las proposiciones, ciertas partículas subatómicas tienen un comportamiento que, según describe la física cuántica, tienen la capacidad de estar en dos puntos diferentes al mismo tiempo, sin desdoblarse, es decir, siendo siempre una única partícula -¡toda una paradoja! Y el mundo cuántico se nos presenta con otra paradoja cuando nos dice que ciertas partículas pueden desaparecer de un punto determinado y aparecer en otro distinto sin pasar por ninguno de los puntos intermedios. Y estos fenómenos son hechos reales, forman parte de la naturaleza, pero nos parecen paradójicos. Sin embargo, como enunció Cicerón, “ningún fenómeno que ocurre en la naturaleza puede ser considerado un prodigio”.
Nos parecen paradójicos porque no hemos desarrollado el lenguaje que sea capaz de expresarlos y describirlos sin causar una idea contradictoria. Pero el hecho mismo de que un fenómeno así ocurra invalida la mera posibilidad de que sea una paradoja. Me parece lógico pensar que es un fenómeno natural que las ideas surjan antes de que existan palabras para designarlas. De hecho, ¿no es la palabra “energía” un claro ejemplo de término empleado para designar muy diferentes y múltiples conceptos desarrollados en los últimos decenios y que carecen de un nombre propio? Este mismo fenómeno puede ser el que se halle detrás del nacimiento de la mitología como la conocemos hoy -como ya vino a proponer Max Müller en el siglo XVIII.
Por tanto el problema está en el lenguaje. De hecho, la única verdadera paradoja es que ninguna paradoja es verdadera.







.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario