El debate sobre el cambio climático me ha enseñado que también se puede desconfiar de los científicos. Para mí, la ciencia era sinónimo de verdad. Lo mismo que su religión para cualquier creyente, la ciencia era para mí incuestionable y, casi como un talibán, embestía contra todos aquellos que la pusieran en duda. Y de todas las que he peleado, la batalla contra los herejes creacionistas ha sido la más apasionada. Que se niegue la teoría de la evolución me irrita especialmente –y me produce pena al mismo tiempo y creo que no se hace lo suficiente para terminar con esa plaga mental. Supongo, no obstante, que, al igual que ha ocurrido con el fenómeno del terraplanismo –tan bochornoso para los que lo promovieron–, simplemente habrá que esperar a que se den de bruces con la realidad. No obstante, ahora comprendo mejor a los detractores de la ciencia ya que, como apuntaba al principio, el debate sobre el cambio climático ha puesto de manifiesto que efectivamente la ciencia se puede poner en duda. Esto, dicho así, me produce escalofríos. Pero los científicos son seres humanos también y, como cualquier otro ser humano, también saben mentir.
Si bien la ciencia como tal no miente, puede haber teorías erróneas que persistan durante mucho tiempo. El ejemplo más interesante es, en mi opinión, el del éter. Es este uno de los criterios erróneos que ha perdurado más tiempo. Fue propuesto por primera vez por Aristóteles, en el siglo IV a.e.c., como un concepto filosófico, pero fue durante el siglo XVII que se convertiría en una noción científica. Se formuló la teoría de que el éter luminífero era el medio necesario para que las ondas de luz viajaran por el espacio –de manera similar a como el sonido viaja a través del aire–, un medio infinito e invisible que permeaba el universo entero. Esto fue aceptado ampliamente hasta el siglo XX, y científicos de la talla de Newton, Maxwell, Kelvin y Lorentz lo promulgaban sin titubeos. Incluso hubo un experimento, en 1887, realizado por los científicos Michelson y Morley para demostrar su existencia. La teoría del éter no se abandonó hasta la llegada de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, en 1915. Y si bien es cierto que la ciencia avanza mediante el cuestionamiento, la revisión de evidencias y, a veces, aprendiendo de errores, también lo es que ha habido casos de científicos que han mentido de manera deliberada y flagrante.
En 1912, el arqueólogo Charles
Dawson afirmó haber encontrado el eslabón perdido de la evolución humana. El
Hombre de Piltdown, que es como se llamó a este supuesto eslabón perdido, resultó
ser un engaño premeditado. ¡Eran una mandíbula de orangután y un cráneo humano
modificados para parecer antiguos! Este fraude no fue expuesto hasta más de
cuarenta años después, gracias a las mejores técnicas de datación.
Con todo, uno podría pensar que
se trata de cosas del pasado. Nada más lejos de la realidad. Los fraudes
científicos no son cosa del pasado. En 2004 y 2005, el científico surcoreano
Hwang Woo-suk afirmó haber clonado embriones humanos y extraído células madre. Tiempo
después, sus estudios fueron revelados como fraudulentos y la comunidad
científica lo condenó ampliamente. Este es uno de los casos más notables de las
falsificaciones científicas. Pero no el único. En 1998, el médico inglés Wakefield
anunció que la vacuna triple vírica producía autismo. Aunque posteriormente se
descubriera que había manipulado datos y que tenía conflictos de interés y, por
tanto, su estudio fuera desmentido y retirado, lo cierto es que causó un gran
impacto en los movimientos antivacunas que perdura aún hoy día.
En la lista de las falsedades
científicas ocupa un lugar infame y tristemente notable el de la lobotomía. Esta
práctica fue popularizada por el neurólogo portugués António Egas Moniz, en los
años 1930 y 1940, como un tratamiento válido para trastornos mentales graves
como la esquizofrenia o la depresión. La lobotomía consistía en introducir un
escalpelo por la nariz del paciente y con un golpe firme de martillo cortar las
conexiones en el lóbulo frontal del cerebro. Moniz recibió el premio Nobel en
1949 por su trabajo. Sin embargo, sus efectos resultaron ser devastadores:
pérdida de funciones cognitivas, cambios de personalidad severos, incapacitación
permanente… El Dr. Walter Freeman fue uno de los principales defensores de la
lobotomía y realizó miles de estas operaciones, en su mayoría con resultados
trágicos. Entre ellos, el caso de Rosemary Kennedy, de 23 años, la hermana del
presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, a la que sometió a una
lobotomía en 1941. La intervención dejó a Rosemary con una discapacidad mental severa
y pasó el resto de su vida en instituciones de cuidado. Esta práctica no fue
desacreditada hasta mediados del siglo XX.
La física también ha tenido sus
casos de fraude y engaño. Entre los más notorios se encuentra el de la fusión
fría. En 1989, los científicos Martín Fleischmann y Stanley Pons anunciaron que
habían logrado una reacción de fusión nuclear a temperatura ambiente, algo que
prometía una fuente de energía prácticamente ilimitada y limpia. Sin embargo,
resultó ser un fraude. En 1903, el físico francés René Blondlot afirmó haber
descubierto una nueva forma de radiación, los rayos N. Sin embargo, resultó
ser un fraude. Entre 1998 y 2002, Jan Hendrik Schön publicó en revistas de
prestigio como Nature y Science hallazgos aparentemente
revolucionarios sobre semiconductores orgánicos y transistores moleculares. Sin
embargo, resultaron ser un fraude. En 1970, Joseph Weber afirmó haber detectado
ondas gravitacionales. Resultó ser un fraude.
¿Cómo no dudar de la ciencia,
cuando sabemos de la persistencia de conceptos erróneos durante siglos, como el
caso del éter, o ante casos de fraudes y mentiras, como los de los rayos N o el
Hombre de Piltdown? Nuestros más antiguos antepasados nos dejaron una lección
muy clara al respecto, y fue la de, simplemente, dudar de todo. Ahora bien,
dudar de todo, pero sin descartar el rigor de la lógica y sabiendo identificar
qué intereses creados pueden hallarse tras las cosas que nos quieren dar por
verdades. Dudar de todo, sí, pero con sentido común.
Sabemos de los intereses económicos
detrás de las investigaciones farmacéuticas y de cómo las grandes compañías a
menudo financian investigaciones científicas que pueden beneficiar sus
productos y no necesariamente la salud. Sabemos que en el sector de la agricultura
y la biotecnología las empresas agroalimentarias han financiado investigaciones
sobre organismos genéticamente modificados y pesticidas, a menudo promoviendo
estudios que falsean los riesgos para la salud. Sabemos que puede haber presiones
políticas que nos lleven por sendas fraudulentas del conocimiento científico,
como bajo el régimen de Stalin, cuando la ciencia fue manipulada para apoyar la
ideología estatal. La teoría de la genética de Lysenko, que fue promovida por
el gobierno, rechazó la genética mendeliana y llevó a un retroceso
significativo en la investigación genética en la Unión Soviética. También
sabemos que los gobiernos pueden causar el efecto contrario, esto es, forzar
tanto la maquinaria como para alcanzar lo que se creía imposible en menos
tiempo, como es el caso de la guerra espacial que llevó a los Estados Unidos a
poner al hombre en la Luna en un tiempo récord.
Ahora bien, a parte de los casos
de presiones institucionales y de los fraudes por intereses personales de los
propios científicos, hay casos que tienen más que ver con el sesgo cognitivo.
El ser humano tiende a razonar siguiendo patrones sistemáticos de pensamiento.
Estos patrones son el sesgo cognitivo. En la mayoría de los casos, esto nos
lleva a tomar decisiones o juicios de manera irracional o errónea basados en
factores emocionales, prejuicios o limitaciones en nuestra capacidad para
procesar información. Por cuestiones de eficiencia –o de simple pereza–, es
decir, por querer obtener los mejores resultados con el menor gasto de energía,
los seres humanos empleamos atajos mentales que nuestro cerebro usa para
simplificar la toma de decisiones, pero que a menudo nos llevan a conclusiones
incorrectas o distorsionadas.
De todos los tipos de sesgos
cognitivos, el de confirmación es el más fuerte de todos. Nos vemos bajo la
niebla del sesgo de confirmación cuando tendemos a buscar, interpretar y
recordar solo la información que confirme nuestras creencias o hipótesis
previas, ignorando o desestimando toda la información que las contradiga. Así pues,
si alguien cree firmemente en el terraplanismo es más probable que busque
estudios o testimonios que respalden esa creencia, y pasará por alto los
estudios científicos que demuestran que la tierra es redonda, e incluso pasará
por alto sus propias evidencias empíricas como que desde lo alto de un
rascacielos en Nueva York no se pueden ver los rascacielos de otra ciudad. En
definitiva, el sesgo cognitivo puede llevarnos a aceptar falacias, mantener
creencias erróneas o tomar decisiones que no están basadas en un análisis
racional, como es, por ejemplo, el caso de los creacionistas. Y los científicos
no están exentos –o no necesariamente.
En ciencia y medicina los sesgos
pueden dificultar la aceptación de nuevas ideas o, por el contrario, pueden
promover teorías no comprobadas. Veamos un ejemplo algo simplista, pero de actualidad.
En un video viral de un cuervo deslizándose por un tejado nevado usando una
tapa a modo de tabla de esquiar, el comentarista lo compara con el caso de una
abeja que se entretiene con una pelota de su tamaño y nos explica que eso es, a
todas luces y en contra de lo aceptado hasta ahora, un juego. Es decir, se
trata de comportamientos que responden al placer de divertirse. Llevamos siglos
observando como los animales se entretienen con juegos y, sin embargo, no ha sido
hasta ahora que los hemos descrito como comportamientos lúdicos. Hasta ahora, los
científicos nos han venido diciendo que esa forma de comportarse formaba parte del
proceso de aprendizaje para la supervivencia del animal, un instinto para
desarrollar las destrezas que necesitaría como, por ejemplo, para la caza. ¿Por
qué? En mi opinión, la respuesta está en el sesgo cognitivo. Aceptar que un
animal pueda jugar por el mero placer del entretenimiento –o que pueda crear obras
de arte, como en los casos de gatos, pájaros jardineros, elefantes, primates,
peces globos japoneses, termitas y abejas– es aceptar que el ser humano no es
el único que lo hace; eso entraría en conflicto con la creencia en la
superioridad humana como especie. Esa creencia de la superioridad del ser
humano deriva de la cultura religiosa. Se trata, pues, de un sesgo cognitivo religioso.
En otras palabras, las creencias religiosas de los científicos les impedían describir
de manera objetiva lo que veían. Este ejemplo, modesto, insignificante, puede,
no obstante, extrapolarse a muchos otros casos.
A estas alturas, por tanto, ¿qué
confianza puedo depositar en mi amada ciencia cuando he de abordar temas como
el del cambio climático antropogénico? Sabemos que la industria del carbón y
otros intereses económicos han intentado influir en esto, pero no deja de ser cierto
que son científicos y no profanos los que han lanzado sus estudios para
desmentir la teoría de un cambio climático antropogénico. Entre otros, Fred
Singer fue un físico y climatólogo que fundó el Science and Environmental
Policy Project, y argumentó que el cambio climático no era causado por
actividades humanas y que las emisiones de dióxido de carbono no tenían un
impacto significativo en el calentamiento global. Singer fue objeto de
controversia debido a los fondos que su organización recibió de grupos con
intereses en la industria de los combustibles fósiles. ¡Pero era un científico!
Richard Lindzen, profesor emérito de meteorología del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha cuestionado la sensibilidad del clima al CO2 y ha criticado al consenso científico. Linsen también ha estado asociado con grupos financiados por la industria del carbón y el petróleo. ¡Pero es un científico! Willie Soon, astrofísico del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ha sostenido que la variación solar juega un papel más importante en el cambio climático que las actividades humanas. Ha sido objeto de críticas y polémicas por recibir financiamiento significativo de la industria de los combustibles fósiles para sus investigaciones. ¡Pero es un científico! Patrick Michaels, climatólogo y antiguo director del Center for the Study of Science, ha minimizado el impacto del cambio climático y ha argumentado que el calentamiento global tiene efectos exagerados. También ha sido vinculado con grupos financiados por intereses de combustibles fósiles. ¡Pero es un científico! Judith Curry, exprofesora y directora del School of arts and Atmospheric Sciences, en el Georgia Institute of Technology, aunque no niega el cambio climático, ha cuestionado la magnitud del impacto humano en el calentamiento global y ha criticado la política y la certidumbre del consenso científico en torno a este tema. A ella no se la relaciona con financiaciones de la industria de los combustibles fósiles, ¡y es una científica! ¿No es, por tanto, lícito creer que tal vez, una vez más, en lo relativo al cambio climático antropogénico, la comunidad científica esté equivocada, como en el caso del éter luminífero? ¿No cabe la posibilidad de que la comunidad científica se esté dejando llevar por un sesgo de confirmación? Y más importante aún, ¿con qué argumentos puedo yo enarbolar ahora la bandera de la ciencia cuando, en mi próxima batalla contra la superstición religiosa, quiera defender la teoría de la evolución frente a los creacionistas? Más aun, ¿qué debo creer en lo relativo a la fiabilidad de las pruebas PCR realizadas durante la pandemia del COVID-19? ¿Cómo defender el uso de mascarillas o de las vacunas contra la COVID-19? Y ¿qué pensar de la pandemia en sí? O, en otro orden de cosas, pero manteniéndome en la más estricta actualidad, ¿qué debo pensar en lo referente a los vehículos eléctricos y al cambio hacia las tecnologías renovables?
Como docente, como divulgador, y
como escritor, siempre me he querido mantener fiel a la verdad, fiel a la
información veraz, fiel a la divulgación científica. Pero cuando la verdad se
desdibuja con la infoxicación que nubla la capacidad de diferenciar entre las
fuentes fiables y las que no lo son; cuando el periodismo actual está más al
servicio de los poderes de facto; cuando la divulgación científica se convierte
en un arma propagandística; y, más tristemente aún, cuando (…mi madre tenía
razón y…) los científicos se me han revelado como seres humanos normales y
corrientes, con los mismos sesgos cognitivos, con los mismos intereses
particulares y con las mismas ambiciones ególatras que podemos tener los demás,
¿dónde acudimos para buscar la verdad? Dudar de todo es el único remedio.
Dudar de todo, pero manteniendo
un pensamiento crítico. Dudar de todo, pero manteniendo un razonamiento
analítico. Dudar de todo, pero manteniendo un juicio reflexivo. Dudar de todo,
pero manteniendo un pensamiento lógico. Dudar de todo, pero manteniendo una evaluación
crítica. Dudar de todo, pero manteniendo una capacidad de discernimiento. Dudar
de todo, pero manteniendo una mentalidad escéptica. Dudar de todo, pero
manteniendo una reflexión analítica. Dudar de todo, pero manteniendo un enfoque
razonado. Dudar de todo, pero manteniendo un pensamiento independiente. De este
modo, finalmente, se llegará a una verdad única; a una verdad particular; a una
verdad personal; y si bien puede no tratarse de la verdad universal, al menos
tendremos la garantía de que se aleja mucho más que cualquier otra cosa de la
mentira.
Aplicando este sistema, concluyo,
pues, que sí hay cambio climático antropogénico, pero no es tanto como nos lo
pintan; que sí hubo pandemia, pero no fue para tanto; que sí funcionan las vacunas,
las mascarillas y las pruebas PCR, pero no siempre ni en todos los casos ni de manera
tan efectiva como para depositar todas nuestras esperanzas en ellas; que si es
necesario dejar de fabricar tantos coches de combustión interna, pero que no
son tan necesarios ni tan favorables los coches eléctricos… que la verdad
siempre se encuentra en un término medio y que nunca es lo que le hace falta a
nuestros gobernantes. Ellos necesitan pintar un mundo de blancos y negros, de extremos
irreconciliables, de polarización entre opuestos que se repulsan mutuamente –o
estás conmigo o estás contra mí. Lo necesitan no para gobernar mejor un país ni
para guiarlo hacia el bienestar, sino para vencer victorias personales, ganar campañas
electorales, obtener financiaciones privadas que propicien sus proyectos y/o
intereses personales y, en definitiva, para alcanzar esa posición
socioeconómica que arrogante, egoísta y avariciosamente ansían. El problema,
pues, no está en la ciencia; la culpa del caos no la tienen los científicos. La
ciencia puede equivocarse en algunas de sus partes y los científicos pueden
mentir, pero es su conjunto la ciencia se orienta en la dirección correcta. Al
aplicar el método de dudar de todo manteniendo el pensamiento crítico, es
cuando descubrimos que el problema no es la ciencia, sino nuestros gobernantes.
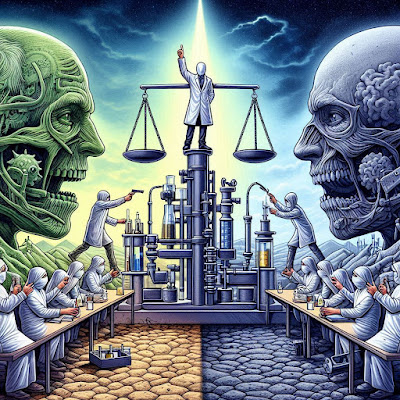








.jpg)