Cuando vi este video me quedé sorprendido y me intrigó desde
el principio. En el video se comparte "el descubrimiento" de que las
sombras de las tres pirámides subsidiarias de la Gran Pirámide de Keops se
proyectan sobre su fachada este al amanecer, y lo hacen de tal manera que
servirían para mostrar cuándo se está en cada una de las estaciones; así, a
modo de calendario solar, en el solsticio de invierno solo se proyectaría una
sombra; en el de verano las tres; y en los equinoccios solo dos de las pirámides
subsidiarias. Esto me fascinó. Lo que pasa es que, y a pesar de que quien
presenta el vídeo no es una persona de la que pueda dudar en absoluto de su
divulgación científica, estoy tan acostumbrado a que se le atribuyan prodigios
de todo tipo a las pirámides de Giza, que no pude confiar al 100% directamente.
Por eso, decidí llevar a cabo un experimento a escala.

Empecé por trazar el plano del complejo de Keops sobre un
papel, respetando las dimensiones reales de las pirámides y su relación
geométrica con el amanecer en los equinoccios y solsticios. Esto no es nada
difícil hoy en día, puesto que se puede descargar de internet sin problema. Yo
elegí un plano que representaba las pirámides subsidiarias con una base de 30
mm, la primera, y 33mm las otras dos, para que me fuera fácil de manejar.
En la maqueta proporcional, representé la fachada este de la
Gran Pirámide con su inclinación exacta de 51°, asegurándome de que la escala
fuera precisa. Modelé en arcilla las tres pirámides subsidiarias de manera
rudimentaria, pero ajusté sus dimensiones de base y altura fielmente a escala,
que es lo importante. Calculé la línea de salida del sol en el horizonte,
estableciendo una distancia angular de 40°, lo que equivale a 6 cm en la
maqueta. Para la prueba, coloqué una fuente de luz simulando la salida del sol
en los solsticios y equinoccios. Pero los resultados fueron decepcionantes para mí.
Los resultados revelaron que la tercera pirámide, ubicada
más al sur, no proyecta su sombra sobre la cara este de Keops en ningún
escenario realista. Incluso ajustando la posición del sol dentro de los límites
astronómicos posibles en Giza, su sombra nunca alcanza la Gran Pirámide. Para
que lo hiciera, tendríamos que desplazar la salida del sol mucho más allá del
solsticio de invierno, invalidando la hipótesis del vídeo. Las sombras de las dos primeras pirámides sí alcanzan la
Gran Pirámide en determinadas configuraciones, pero la tercera queda fuera del
alcance proyectado.
En conclusión, mi pequeño experimento demuestra que la
hipótesis viral sobre las sombras de las pirámides de Giza no se cumple en la
realidad. Este hallazgo refuerza la importancia de validar las
afirmaciones antes de aceptarlas como hechos históricos. La arquitectura de
Giza sigue siendo un misterio fascinante, pero no todas las teorías populares
resisten la prueba de la evidencia.
A esto me respondió un seguidor, con buen criterio, que con una app como ShadeMap,
él veía dos sombras el 22 de septiembre y tres el 21 de diciembre, añadiendo
que “tocan poco, pero es que hoy tienen la mitad de altura”. Me pareció un excelente apunte. Además, en mi experimento
inicial utilicé una maqueta con luz de una linterna con lupa, y otro seguidor sugirió una duda importante: ¿y si la linterna no
generaba luz paralela como la del Sol? Esa diferencia podría alterar
completamente las proyecciones de las sombras. Y como NO me interesa “tener razón”, sino acercarme lo
máximo posible a los hechos, decidí seguir investigando. Así que decidí realizar un nuevo experimento casero, esta
vez usando una fuente de luz diferente y lo más colimada posible para acercarme
más a la obtención de rayos paralelos, como los del Sol, simulando condiciones
más fieles.
El truco casero para simular luz solar paralela que usé fue
el de colocar un foco de luz LED sin lámpara a una distancia de 3 metros y puse
un cartón negro con un pequeño orificio de 1 mm delante de la linterna. Eso
redujo el haz de luz e hizo que los rayos que pasaban fueran más paralelos.
El resultado fue el mismo.
Aún así y con todo, no me quedé satisfecho al 100%, por lo
que decidí apelar a la iA. Chat GPT y Gemini 2.5 pro coincidieron en sus
valoraciones. Al repasar mi experimento frente a lo que planteó mi
interlocutor, que usó ShadeMap, una app de simulación digital de sombras, cabe
destacar que las pirámides subsidiarias han perdido prácticamente toda su
altura, lo que afecta la longitud de sombra. Pero en mi primera maqueta les di
el doble de la altura original, y en esta segunda simulación les di la altura
más realista y originales. Por tanto, si con más altura aún no proyecta sombra,
menos lo hará en la realidad actual.
Además, incluso yendo a mayores extremos de los ángulos de
salida solar, la sombra de la pirámide subsidiaria más al sur no se llega a
proyectar sobre la cara este de Keops. Según Chat GPT, mis conclusiones son sólidas, porque:
a) se basan en una reconstrucción proporcional con los datos
originales,
b) aplico principios geométricos claros, y
c) el margen de error está limitado por mi fidelidad a escala y
ángulos astronómicos.
Por último, decidí probar con cálculos sobre el papel, y
para eso también recurrí a la iA, en este caso a Gemini 2.5 Pro., y sus
resultados me fueron favorables.
Por supuesto estoy dispuesto a que mis resultados se pongan
a prueba o sean refutados por mejores datos o métodos. Gracias a los usuarios
que comentaron, sus aportes me llevaron a investigar aún más. Sigo abierto a
correcciones, datos y nuevas pruebas. Porque lo apasionante de la historia y la
ciencia es que no se trata de creer, sino de verificar. Ahora bien, esto sirve como recordatorio de que sobre la arquitectura de
Giza se pueden realizar tantas especulaciones geométricas, matemáticas y
astronómicas como el ingenio y la imaginación humana sea capaz, pero no quiere
decir que sean ciertas. Y para prueba un botón -o dos.
A finales de los años 1990, Gilbert y Bauval presentaron una hipótesis que fascinó al
mundo entero. Sus libros se vendieron en todos los idiomas y sus reportajes los
hicieron famosos. Esta hipótesis pretendía que las pirámides están representando
en la Tierra la constelación de Orión.
Cuando yo leí la hipótesis, inmediatamente algo me chirrió; no sabía qué
era, pero algo no me cuadraba, y tal vez se debiera al hecho de que estaba
acostumbrado a hablar de astronomía con mi hermano mayor, que es astrofísico, y
con mi padre, que era químico, y los conceptos más básicos los conocía bien.
En aquellos días solía acudir a un descampado enorme que se
hallaba cerca de donde vivíamos para contemplar el cielo estrellado, y me
imaginaba que era un gigante y que podía contemplar desde lo alto el
emplazamiento de las pirámides de la IV dinastía. Incluso tracé un surco amplio
y relativamente profundo para que me sirviese de Nilo. Hice con un poco de
cartulina las diferentes pirámides, todas ellas guardando sus proporciones en
relación a una escala que yo le había dado, y las colocaba cada noche cerca del
surco—Nilo, en el lugar donde deberían estar en la realidad. De este modo, podía
desplazarme con pasos de gigante y observar a vista de pájaro desde la pirámide
de Zawyet el-Aryan, hasta las de Dahshur, pasando por encima de Giza, al tiempo
que contemplaba sobre mi cabeza la gran constelación de Orión. Pronto descubrí
qué era lo que me hacía dudar de la teoría de Bauval.
La constelación de Orión es una de las más bellas y fáciles
de reconocer de firmamento del hemisferio Norte. Imponente, se extiende en el cielo
desplegando con claridad su cuerpo etéreo, conformado por más de cuarenta estrellas
que dibujan una silueta robusta de un hombre con cinturón caído en un lado, por
el peso de la espada que lleva colgada, y que con un brazo extendido sostiene
un arco que está tensando. Si bien está compuesta por más de cuarenta
estrellas, a ojo desnudo el hombre puede reconocer fácilmente unas catorce.
Pero Bauval reduce la constelación a siete estrellas, para
que le cuadre con su hipótesis de hacerlas coincidir con las pirámides de la
Dinastía IV. El problema es que las pirámides de la Dinastía IV son más de
siete, y encima, de todas ellas, Bauval se queda solo con cinco. Y para más
consternación mía, en su hipótesis les asigna a algunas pirámides la
correspondencia con la constelación de Orión y a otras con las Híades, en la
constelación de Tauro, una constelación que nada tiene que ver con Orión. Pero,
así y todo, decidí jugar a su juego y ver si cuadraba realmente.
La constelación de Orión tomada por Bauval está formada por
las estrellas Betelgeuse, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak, Saif y Rigel;
las pirámides que conformarían dicha constelación en la Tierra serían Zawyet
el-Aryan, Keops, Quefrén, Mikerinos y Abu Rawash, correspondiendo del siguiente
modo:
Keops — Alnitak
Quefrén — Alnilam
Mikerinos —
Mintaka
Abu Rawash
— Saif
Zawyet
el-Aryan — Bellatrix
Dejando a un lado, por el momento, el juego tramposo de
escoger las pirámides que le vienen mejor, si nos centramos solo en la relación
entre las tres pirámides de Giza y el cinturón de Orión, que es lo que supuso
el punto de partida de la hipótesis, veremos que la correlación también está
forzada. Bauval dice que el tamaño de las pirámides corresponde al tamaño
aparente de las estrellas, y no, no es cierto: las pirámides de Giza van de
menor a mayor tamaño en línea recta, siendo la de Keops la mayor, la de
Mikerinos la menor, y la del centro, Quefrén, la de tamaño mediano (pero muy
parecida en tamaño a la de Keops). Sin embargo, en el cinturón de Orión, la
estrella de mayor magnitud aparente es precisamente la que ocupa la posición
central, es decir, la que correspondería a Quefrén.
La magnitud aparente de Alnilam es de 1.70, frente a los 2.23
de Mintaka y los 2.05 de Alnitak. Estas magnitudes son medidas astronómicas, y
cuanto mayor el número, menor el brillo de la estrella. Esto, además, pone de
manifiesto que la relación de tamaños entre sí no corresponde tampoco, porque
en Giza hay dos pirámides grandes y muy parecidas entre sí, y una mucho más
pequeña, mientras que en el cinturón hay dos estrellas pequeñas y una más grande.
La relación del cinturón de Orión con sus cuatro
“extremidades” esto es, las estrellas que conforman los hombros izquierdo y derecho,
y las que conforman las rodillas izquierda y derecha (o bien los talones) no corresponde
a la relación que hay entre las pirámides de Giza y la de Abu Rawash y la de Zawyet
el-Aryan, como nos quiere hacer creer Bauval, porque si pasamos un mapa estelar
a una escala que muestre la extremidad inferior de Orión, la estrella Saif, a
una distancia de 55 milímetros de la estrella más baja del cinturón, Alnitak, y
lo comparamos con un mapa que separe también a 55 milímetros las correspondientes
pirámides, es decir, Abu Rawash y Keops, veremos que, mientras en el mapa
estelar el Cinturón se inclina hacia arriba, en el mapa de las pirámides se
inclina hacia abajo, y con una notable diferencia; en segundo lugar, en el mapa
estelar la distancia entre la extremidad superior y el Cinturón, es decir,
entre Bellatrix y Mintaka, es de 50 milímetros, mientras que en el plano de las
pirámides, la distancia entre las correspondientes Zawyet el-Aryan y Mikerinos,
es de 31 milímetros. Esto quiere decir que, si la proporción entre ambos mapas se
mantiene entre el Cinturón y una de las extremidades, no se mantiene entre éste
y cualquier otra de ellas. Es decir, que el parecido entre la constelación de
Orión y el plano de las pirámides de la Dinastía IV no llega a ser más que eso
un simple parecido. No es algo tan matemático como lo pretende mostrar Bauval.
En definitiva, la relación entre el cinturón de Orión y las
pirámides de Giza no es otra que la de ser tres estrellas y tres grandes pirámides
a la vista. Bauval escoge las estrellas que le cuadran más para
correlacionarlas con pirámides, pero su juego es completamente arbitrario, pues
a tres de las pirámides más grandes, como son las de Snefru, en Dahshur, las
relaciona con estrellas de otra constelación y de magnitud aparente mucho menor
de lo que le correspondería si estamos a lo que ocurre con las de Giza y el
cinturón de Orión. La Pirámide Roja tiene una base de 185 m2, y la correlaciona
con la estrella Ain, que tan solo tiene una magnitud aparente de 3.53, lo que
quiere decir que es prácticamente imperceptible al ojo humano, y dentro de las
Híades hay estrellas mucho más brillantes. ¿Por qué los egipcios
representarían, precisamente, una de las menos visibles? Y, además, empleando para
ello una pirámide mucho más grande que la que han empleado para representar una
estrella mucho más brillante como es Alnitak en el cinturón de Orión.
En definitiva, comprobé rápidamente, a con tan solo 23 años
de edad y sin medios a mi alcance, que Bauval había forzado las relaciones para
que cuadrara su hipótesis. Pero para entonces, este ingeniero y escritor, ya se
había convertido en best seller. Basar una teoría sobre meras coincidencias es
lo que ha llevado a cientos de investigadores, y de esotéricos, a cometer grandes
errores. Como ya he dicho antes, esto sirve como recordatorio de que sobre la
arquitectura de Giza se pueden realizar tantas especulaciones geométricas,
matemáticas y astronómicas como el ingenio y la imaginación humana sea capaz,
pero no quiere decir que sean ciertas.
Y para demostrarlo, he desarrollado una teoría basada,
precisamente, en correlaciones astronómicas y astrofísicas. La he denominado
LA TEORÍA DE LA MAQUETA PLANETARIA
¿Y si los antiguos egipcios conocían los secretos del cosmos
mucho antes que nosotros? Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo
que creías saber.
Las Pirámides de Giza… ¿una maqueta a escala del Sistema
Solar?
Durante siglos, los arqueólogos han estudiado estos
colosales monumentos, pero nadie había notado una conexión inquietante con los
planetas rocosos… hasta ahora.
LAS PRUEBAS SON IRREFUTABLES
Mercurio, Venus y la Tierra: tres planetas cuya relación
matemática y proporción coincide exactamente con la disposición de Keops,
Quefrén y Mikerinos.
Los tres primeros planetas del sistema solar son Mercurio,
Venus, y la Tierra. Sus tamaños van de
menor a mayor, siendo el radio de la Tierra de 6.378 kilómetros, el radio de
Venus de 6.051 kilómetros, y el radio de Mercurio de 2.442 kilómetros. Siendo
la Tierra el mayor planeta de los tres, podemos decir que, Venus es 0,9 veces
el tamaño de la Tierra, y Mercurio es 0,4 veces este tamaño. Expresado de modo matemático:
r Tierra = 6.378
Km factor 1;
r Venus = 6.051
Km f 0,9;
r Mercurio = 2.442 Km f 0,4.
Pues bien, las tres pirámides de Giza guardan entre sí la
misma proporción: la pirámide de Keops tiene una base de 230 metros cuadrados,
la de Quefrén tiene una base de 214,5 metros cuadrados, y la de Mikerinos de
105 metros cuadrados. Si tomamos la pirámide más grande como factor de escala
uno, como hemos hecho con la Tierra y los otros dos planetas, resulta que
Quefrén es 0,9 veces el tamaño de Keops y Mikerinos es 0,4 veces Keops.
Expuesto en modo matemático, es así:
Keops = 230 m2 factor 1;
Quefrén = 214,5 m2 f 0,9;
Mikerinos = 105 m2 f 0,4.
Las cifras hablan por sí solas: Sus bases guardan las mismas
proporciones que los diámetros de los planetas. Como vemos, entonces, Keops
guarda la misma proporción con Quefrén que la Tierra con Venus, y la misma
proporción con Mikerinos que la Tierra con Mercurio.
Esto podría indicar que los egipcios representaron las
medidas de la Tierra con la pirámide de Keops; las de Venus con la de Quefrén;
y las de Mercurio, con la de Mikerinos.
En otras palabras:
La pirámide de Keops representa a la Tierra. La pirámide de Quefrén refleja las proporciones de
Venus. La pirámide de
Mikerinos se alinea perfectamente con Mercurio.
A esto hay que sumarle el no menos despreciable factor de
que las pirámides están dispuestas en el mismo orden. Y esta evidencia me hizo
preguntarme si los egipcios no habrían representado también las distancias
entre los planetas. Y, para mi mayor asombro, resulta que sí, que las tres
pirámides están, proporcionalmente, a la misma distancia entre sí que los tres
planetas. Veámoslo:
Sus distancias entre sí reflejan las distancias orbitales al
Sol.
Si trazamos un punto arbitrario en el desierto—lo llamaremos
P—y medimos las posiciones de las pirámides, obtenemos algo inexplicable:
¡Las distancias entre ellas son EXACTAMENTE proporcionales a
las distancias de los planetas al Sol!
La distancia de la Tierra al Sol es de 152 millones de
kilómetros; la distancia de Venus al Sol es de 106 millones de kilómetros; y la
distancia de Mercurio al Sol es de 56 millones de kilómetros.
Como para el caso de las pirámides no disponemos de un punto
inicial de dónde medir la distancia, como es el Sol en el caso de los planetas,
para trazar nuestra línea, fijemos un punto, que llamaremos P, de un modo
totalmente arbitrario. Si, con centro en P trazamos circunferencias
concéntricas, a modo de órbitas, que pasen por el centro de la base de las tres
pirámides o su cúspide, resulta que los radios de estas circunferencias, que
denominaremos rK, rQ, y rM, mantienen la misma proporción entre sí que la
proporción entre las distancias de los tres planetas (Tierra, Venus, Mercurio)
al Sol, distancias que denominaremos DT, DV, y DM. Expresado en términos
matemáticos:
rQ / rK = DV / DT ; y rM / rK = DM / DT .
Si cogemos un plano de las pirámides de Giza a escala y
sobre él trazamos la línea antes citada, en dirección Suroeste, y sobre ésta
colocamos el punto P a una distancia de 152 milímetros (desde la cúspide, o
centro de la base de la pirámide de Keops), para que en términos numéricos la
comparación resulte igual a la distancia real que hay desde la Tierra al Sol
(152 millones de kilómetros), veremos que, la pirámide de Quefrén quedará a una
distancia de 101 milímetros del punto P, y la de Mikerinos a una distancia de
56 milímetros de P.
Por tanto, como vemos, resulta que las distancias son
proporcionalmente iguales a las de las pirámides.
Puesto de un modo más sencillo, vemos que:
Tierra-Sol=152 M
Km; Keops-P=152 mm
Venus-Sol=106 M
Km; Quefrén-P=101 mm
Mercurio-Sol=56 M
Km; Mikerinos-P=56 mm.
Las distancias son exactas.
Y si esto te parece sorprendente… ¡prepárate para el
siguiente dato!
Resulta que los egipcios también respetaron las masas de
cada planeta, reproduciéndola en las pirámides correspondientes. Así, vemos que
la pirámide de Keops tiene una masa de 6,18 millones de toneladas; Quefrén de
5,28 millones de toneladas; y Mikerinos tiene una masa de 0,57 millones de
toneladas. Esto quiere decir que, tomando otra vez la pirámide de Keops, por
ser la mayor, como punto de comparación, Quefrén es 0,8 veces Keops en
tonelaje, y Mikerinos es 0,09 veces Keops en tonelaje. Otra vez vemos que los
planetas guardan la misma relación y proporción entre sí que las pirámides, ya
que, la masa de la Tierra es de 5,9733x1024 Kg, y Venus es 0,8 veces la masa de
la Tierra, y Mercurio es 0,06 veces la masa de la Tierra. Vemos, pues, que la
masa de la Tierra viene representada por la masa de la pirámide de Keops; la
masa de Venus viene representada por la de Quefrén; y la de Mercurio por la de
Mikerinos.
LAS MASAS DE LAS PIRÁMIDES REPRODUCEN LAS MASAS DE LOS
PLANETAS
Keops, Quefrén y Mikerinos tienen la misma relación de masa
entre sí que la Tierra, Venus y Mercurio. ¿Casualidad? ¿O conocimiento oculto
que la historia ha ignorado?
¿Qué sabían los egipcios sobre el Sistema Solar? ¿Quién les
transmitió este conocimiento? ¿Y qué más podrían haber dejado oculto en sus
construcciones?
Lo que hemos descubierto aquí desafía todo lo que nos han
enseñado. La historia oficial puede estar equivocada…
****
Te he mostrado un análisis sorprendente, basado en números
reales y proporciones exactas.
Pero aquí está la verdad: nada de esto prueba que los
egipcios tuvieran conocimientos avanzados sobre el Sistema Solar. ¿Cómo es
posible?
Porque cuando buscamos patrones, nuestra mente juega un
papel fundamental. Los seres humanos estamos programados para encontrar
conexiones donde, en realidad, no las hay.
Sí, las cifras son correctas. Pero no, las proporciones no
coinciden, o no lo hacen necesariamente. Por ejemplo, para las distancias de
los planetas las medidas que uso no son mentira, son las cifras reales; la
mentira está en el hecho de que los planetas en sus órbitas excéntricas no
están siempre a la misma distancia. Además, escogí la distancia que las
pirámides guardan entre sí de cúspide a cúspide, pero no de lado a lado. Es un
truco hábil que resulta convincente porque propone datos reales, aunque la propuesta
sea falsa.
De hecho, con suficientes números y creatividad, podemos
hacer que casi cualquier conjunto de estructuras encaje en una teoría
sorprendente. Si quisiéramos, podríamos encontrar patrones entre los
rascacielos de Nueva York y los átomos de un cristal de hielo.
Este experimento demuestra lo fácil que es fabricar una
historia aparentemente irrefutable. Para este mokumentary, he utilizado las
estrategias propias de los reportajes sensacionalistas de alienígenas y
civilizaciones super desarrolladas del pasado. Estos programas sensacionalistas
suelen utilizar estrategias lingüísticas y psicológicas diseñadas para captar
la atención, mantener el interés y reforzar la sensación de credibilidad,
aunque los argumentos sean más especulativos que científicos.
Entre sus tácticas, es común ver:
1.
Repetición de frases clave. Frases como: "Esto podría cambiar la historia tal y como la conocemos" o "Los expertos no pueden explicarlo... pero aquí está la prueba" son un buen ejemplo.
2.
Uso de términos misteriosos o impactantes:
Expresiones como "prueba irrefutable", "descubrimiento que lo
cambia todo" o "lo que la ciencia no quiere que sepas" generan
curiosidad y emoción.
3.
Interrogación retórica: Preguntas como "¿Y
si todo lo que sabemos fuera una mentira?" o "¿Es posible que nos hayan estado engañando todo este tiempo?"
4.
Apelación a la autoridad: Se presentan
testimonios de "expertos" cuya credibilidad puede ser discutible,
pero que aportan una apariencia de legitimidad. "Los estudios demuestran que..." o "Según cálculos precisos, esto es irrefutable" o "La evidencia sugiere que estamos ante un hallazgo sin precedentes."
5.
Narrativa envolvente: La historia se cuenta de
forma intrigante y con un ritmo que mantiene la atención constante, como en un
thriller.
Todo esto es parecido a técnicas de marketing, publicidad y
propaganda, porque busca generar un impacto emocional antes que una reflexión
racional. La clave está en que nuestro cerebro tiende a recordar mejor lo que
nos genera emoción, más que lo que nos exige análisis crítico.
Esas frases son clave en el lenguaje sensacionalista. Frases
impactantes y llamativas como:
"Los análisis detallados han comprobado que..."
"Los investigadores han quedado atónitos ante esta
revelación."
Preguntas retóricas para sembrar duda
"¿Y si todo lo que sabemos fuera una mentira?"
"¿Podría esto ser la clave para entender nuestro pasado
oculto?"
"¿Es posible que las civilizaciones antiguas tuvieran
conocimientos que aún hoy no comprendemos?"
"¿Por qué nadie habla de esto?"
Refuerzo de misterio y emoción
"Un enigma que ha desconcertado a los científicos
durante décadas."
"Las pruebas son claras, pero ¿por qué nadie lo ha
investigado antes?"
"Esto desafía todo lo que creíamos saber."
En el caso de la Teoría de la maqueta planetaria, hay que
empezar por decir que el primer error sería el de llamarla “teoría” en lugar de
“hipótesis”, pero “teoría” vende más.
En segundo lugar, la hipótesis es falsa por que,
simplemente, lo que hago es falsear, sin mentir, los números que uso; es decir,
decido escoger los números que me sirven para mi propuesta y desecho los que no
me sirven. De este modo, todo cuadra de manera que lo hace parecer realista y
sensacional.
Por eso, programas como estos pueden ser entretenidos, pero
siempre es bueno verlos con una dosis de escepticismo. Ahora que lo sabes, ¿qué
otras "verdades" podrían ser solo una ilusión?
Moraleja: No todo lo que suena convincente es cierto. La
próxima vez que veas una teoría impactante en Internet… pregúntate: ¿Hay pruebas reales, o solo conexiones circunstanciales? ¿Estamos viendo un patrón legítimo, o nuestra mente nos está
engañando?







.png)
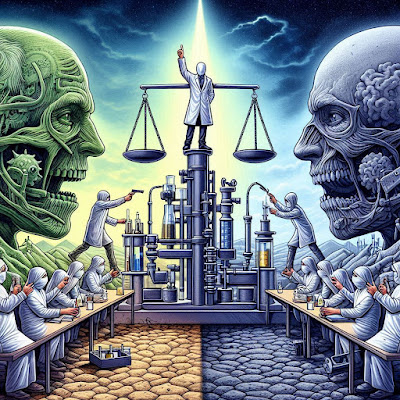







.jpg)